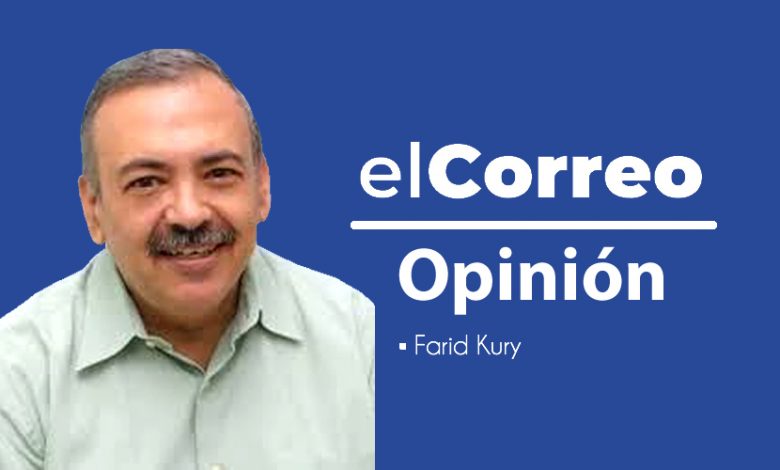
Colaboración/elCorreo.do
PERSPECTIVA: ¿Quién no ha leído una y otra vez a Ernest Hemingway? Claro, me refiero a los apasionados de la lectura. Hace treinta años, iba a Chelsea, un pueblito a solo 10 minutos de Boston, Massachusetts, donde mi amigo Miguel Solano. En el avión iba leyendo «Adiós a las armas». Ya de él había leído «El viejo y el mar», una historia parecida a un cuento que Juan Bosch escribió. Y cuando llegué a la casa encontré el libro “Por quién doblan las campanas”. Al otro día empecé a leer esa obra, que es un relato, de periodismo y literatura, sobre la guerra civil española, aquella que inició en 1936 y terminó tres años después con la muerte de la República y la toma del poder del caudillo Francisco Franco, un hombre tan implacable que aun en su lecho de muerte, agonizando, firmó un decreto que autorizada a matar varios opositores a su régimen. Ese libro, en cierta forma, me fastidió mis tres primeros días en Boston. No hice otra cosa, ni de día ni de noche, que no sea leerlo, pese a las quejas de Solano de que nos fuéramos a algunos lugares.
Hemingway era un escritor de oficio. Era él un escritor profesional, de una rutina inviolable. Escribía por la mañana, tempranito, y su faena llegaba hasta el medio día. De noche no escribía nada. Y al respeto decía: “Nunca trabajo de noche. Hay muchas diferencias entre el pensamiento diurno y el pensamiento nocturno. Las ideas que surgen de noche no suelen llevar a nada. Lo que haces de noche acabas rehaciéndolo de algún modo de día». En eso, me parezco a él. Nunca he escrito nada de noche. Pero en el arte de escribir no hay una receta. Lo que es bueno para unos, no lo es tanto para otros. Unos escriben de día y son buenos, otros escriben hasta tarde de la noche y también son buenos. Cada quien elige su sistema de acuerdo a su realidad, requerimiento y necesidades. Cada quien tiene su librito.
Nacido en los Estados Unidos, vivió en la Florida un buen tiempo. Pero en 1938 dejó su casa en la Florida y compró otra en La Habana. En la patria de Martí encontró la privacidad que buscaba. Y tanto la deseaba que en la puerta de su nuevo hogar colgó un cartel que decía: ‘No se admiten visitas sin cita previa’.
Le cogió un cariño especial a Cuba, esa que Juan Bosch llamó «La isla fascinante», y en la que también el profesor vivió y a la que amó. En Cuba encontró la tranquilidad para escribir. Le encantaba la música y cazar, pero sobre todo, era muy dado a la soledad. El oficio del escritor requiere de soledad, privacidad e intimidad. El escritor necesita concentración. Interrumpir un escritor es un sacrilegio. La gente no comprende eso. No comprende el sacrificio que hace el escritor cuando tiene que interrumpir su pensamiento, su escritura, para atender cualquier otra cosa, que por más importante que sea, para el escritor es menos importante que su oficio.
Tenía su lugar preferido para escribir, pero podía escribir en cualquier lugar. Para él lo imprescindible era la soledad y la concentración. Al respeto dijo en una ocasión: «El teléfono y las visitas son los destructores del trabajo. (…) Puedes escribir en cualquier momento que la gente te deje solo y no te interrumpa». Y eso, que no le tocó vivir la época de los celulares, del facebook y del whatsapp, donde hay que ser más que héroe para lograr la total privacidad y concentración. Es más, ya no hay manera de lograr totalmente esa privacidad que ansía el escritor. Ya hay que aprender a escribir en medio de las redes sociales y del sonido de los celulares y de todo lo que se deriva de ellos.
Un día de primavera de 1958 un periodista llegó a la villa sin avisar. El escritor lo recibió. Pero le dijo: “Has venido a mi casa sin permiso. Eso no está bien. Estoy trabajando en un libro y no concedo entrevistas. Quiero que quede claro. Pero, venga, pasa”.
Sus últimos años fueron bastante caóticos y desordenados. Escribió mucho, pero al mismo tiempo se volvió más beodo que nunca. Engordó, y en él aparecieron muchas enfermedades físicas y psíquicas. Se volvió paranoico y la depresión empezó a comerle el cerebro y todo el cuerpo. No se sentía feliz en ningún lado. Muy a menudo se hundía en el alcohol y en la depresión. Cuando Fidel Castro tomó el poder en 1959 se hallaba en Cuba y no le desagradó el trascendental acontecimiento. Es más, le agradó el derrocamiento de Fulgencio Batista. Para entonces, el hombre era toda una celebridad universal. No solo había servido como corresponsal de la Guerra Civil Española y de la propia Segunda Guerra Mundial, sino incluso, y es lo más importante para su carrera literaria, ya había ganado el Premio Pulitzer en 1953 por su «El viejo y el mar», y al año siguiente, obtuvo, por su obra completa, el Premio Nobel de la Literatura.
Tanta gloria literaria era más que motivo para sentirse satisfecho. La vida, definitivamente, había sido muy generosa con Hemingway. Pero, que cosa, él no se sentía satisfecho. Al contrario cada vez la depresión tomaba cuerpo en su prodigioso cerebro. En 1961, ante los anuncios de que la Revolución Cubana, tras la fallida invasión a Playa Girón, planeaba nacionalizar las propiedades de las empresas norteamericanas y de los extranjeros en general, decide abandonar Cuba, tal vez con el dolor de su alma.
Regresa a los Estados Unidos. Pero su destino estaba sellado. Lo esperaba la muerte. La muerte toma su tiempo, pero no perdona a nadie. En su caso, sin embargo, él andaba buscándola.
En la madrugada del 2 de julio de 1961, Hemingway decidió acabar con su vida y sus tormentos. Ese día no se levantó a escribir. Se levantó a morir. O tal vez no se había dormido toda la noche pensando cómo debía morir. Siendo como era él, un cazador, tenía varias escopetas. Agarró una de ellas, dicen que su preferida, y la colocó en su boca, y sin mucho remordimientos aparentes apretó el gatillo y su cabeza estalló en pedazos. Antes que él, se habían suicidado su padre, y también un hermano y una hermana suyas. El mismo había intento suicidarse en dos ocasiones anteriores ese mismo año. Definitivamente hay cosas que se heredan, hasta el suicidio.
Tres años antes de ese infausto hecho le preguntaron: ¿Cuál es la fórmula para sacar el máximo provecho a la vida? Y él contestó: “No busques emociones. Deja que las emociones vengan a ti”.
Otro premio Nobel, nuestro Gabriel García Márquez, escribió que le parecía contradictoria la versión del suicidio. Su propia mujer, que estaba con él aquella mañana, lo negó. Incluso ella llegó a afirmar a los agentes del FBI que se trató de un lamentable accidente cuando él estaba limpiando la escopeta. Pero los investigadores pudieron establecer la realidad de los hechos. Se suicidó. Años después se supo que el Premio Nóbel, todo un genio del buen escribir, sufría del trastorno conocido ahora como Bipolar, que lo mantenía sumergido en frecuentes depresiones.






